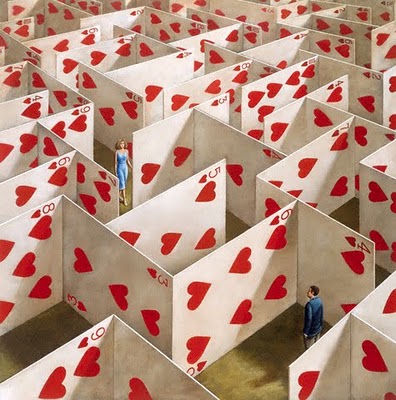HABÍA CAPTADO LA ATENCIÓN DE
LOS CHICOS con habilidades artísticas desconocidas. De verdad nunca supe cómo
me salieron esos trazos. Fue algo sin calcular. Espontáneo. Sobre el pizarrón
había logrado delinear los rostros de Bolívar, Miranda, Washington y
Robespierre. También algunas facetas de las principales batallas. Todo se torna
interesante cuando desnudamos los detalles. La artillería empleada, uniformes,
rutas, estrategias…entre otros rudimentos. Me hubiera gustado tomar fotos de
esa pizarra atiborrada de imágenes y colores. Una señora miraba desde la
ventanilla. Sonreía al ver a los chicos motivados con esos retratos de hombres
muertos. Tal vez esperaba encontrar una típica clase aburrida. Los profes de
historia tenemos esta fama y, cuando hacemos algo inusitado, la gente se
sorprende. Gente como esa señora que permanece aún en la puerta, y no para de
verme con ojos luminosos. Podría hacerme una idea aproximada de su edad. Tal
vez tiene como treinta y siete. Podría haber estudiado aquí cuando niña. Quizá
estaba en una reunión de padres y pasó sin pensar por esta aula de los
recuerdos. Ahora me saluda, me llama con su mano. Camino hasta la ventanilla y
me dice que es la mamá de Luis Quintero. Yo le digo con cordial sonrisa: -El
muchacho es uno de los mejores. Ella sonríe con todos sus dientes. –Sí, lo sé,
he visto sus notas. Pero no va bien en matemáticas, ¿sabe usted algo de
matemáticas? –Sí, pero creo que le puedo recomendar un colega muy bueno. Un
verdadero especialista en esas lides –No, quiero que sea usted. Quiero que
ayude a Luisito en mi casa. Su inflexión sonó algo impositiva, pero dije que
sí, sin pensar. Se iba contenta, y en el último momento, sus ojos hicieron algo
pícaro. Trato de traducir el gesto pero resulta imposible. En mi vida siempre
ha resultado un completo acertijo, la multiplicidad de formas de comunicación
de una mujer. Desde la más sutil e imperceptible, hasta la más llamativa y
obvia. Pero quién podría imaginar
siquiera, que esa mujer, la madre de Luisito, padecía cierta demencia. No pasó
por mi cabeza tal idea, qué lástima, me hubiera podido zafar a tiempo.
Llegué a su casa a las diez
del día sábado. Acordé sólo los sábados hasta las doce. Elvira me atendía como
un rey mientras enseñaba a Luisito. Cada sábado me ponía más cómodo en su casa.
Me hacía suculentas comidas. Me trataba con más confianza. Hasta que un sábado
me puso la bata y las pantuflas de su esposo difunto. Me dijo que no había
problema. Pero no me gustaba la idea.
Quién podía asegurar que su olor no estaba aún en los tejidos. Comenzó a
mirarme raro desde ese día. Era una mirada brillosa y tierna. Intuí que me
confundía con su esposo muerto. Efectivamente uno de esos días me llamó por su
nombre, dijo claramente: Eulogio, y se disculpó. –Perdona, sé que eres Julián,
pero a veces te pareces tanto a él…
Apuré el paso con las clases
de Luisito y, en un mes, terminé mi trabajo. Su recuperación en matemáticas era
incuestionable; pese a que mi título no decía nada al respecto. Ya no había
razón para ir los sábados, y no fui más. Pero Elvira iba todos los días al
colegio. El pretexto tácito, visitar a su hijo. Se paraba en la ventanilla a
mirarme durante horas. Comprobé que la visión dirigida a un punto específico,
imprime una fuerza que puede golpear las sienes. De pronto, venía con cualquier
cosa: Café, dulces, panecillos…sobre todo los panecillos rellenos de crema
pastelera. Un día comenzó a traerme el almuerzo en una vieja lonchera. Supe que
había sido de Eulogio, las iniciales EQ, estaban grabadas. Los chicos empezaron
a notar la cercanía de Elvira y bromeaban a mis espaldas. Escuchaba que le decían a Luisito, cuando me
aproximaba, que ahí venía su nuevo padre. Luisito echaba chispas. No podía
asimilar la idea de que alguien ocupara el lugar de su padre difunto. Era
cuestión de honor para él. De una fidelidad que iba más allá de la muerte. Yo
lo entendía, y me gustaba que pensara así.
Nunca hubiera querido que se ilusionara conmigo, no sé si tenía talante
de padre. Además, no veía a Elvira como una futura novia, sino como una amiga.
Una extraña amiga.
Un día Elvira se presentó en
mi casa. No puedo explicar cómo dio con la puerta. Nunca daba mi verdadera
dirección, porque vivía en un rancho maloliente del guarataro. Robaban a
cualquier desconocido que pasara a cualquier hora. Pero ella llegó ilesa y tocó
mi puerta. Le abrí y me quedé por un instante, inmóvil. –Es obvio que te
sorprendí, dijo. Ya era hora de que conociera tu casa. -¿Quién te dio mi
dirección? –Tú mismo, dijo. –No, yo nunca…-Claro, interrumpió, no me la diste
apropiadamente. Pero te dejaste seguir por mí.
Pasó sin permiso dentro de mi hogar. Miraba todo con ojos
escrutadores. Llegó a la cocina y alzaba
las tapas de las ollas. –Necesitas cocinar algo. Sacó una pasta de la lacena,
peló unos tomates y plátanos. En media hora ya tenía el almuerzo. Siéntate, dijo. Me senté y comí. Ella se puso
por detrás y me acarició el cuello, el cabello. A veces la piel tiende hacer
muy traicionera. Elvira enrolló su lengua en mi oreja. Me abrazó metiendo sus
brazos dentro de mi camisa. Entonces me giré y la tomé y la tiré en la cama. Su
ropa se desprendió con una suavidad que erizaba su propia piel. Y excitaba mi
imaginación. Dos imponentes picos nevados me desafiaron. Los escalé con
meticulosidad hasta su cúspide. Descendí por el largo tobogán central,
dejándome caer hasta la isla. En medio de una gramínea disminuida pero suave,
se hallaba el delicioso tesoro. Tomé lo que necesité hasta saciar mi apetito de
corsario envilecido. Pero al terminar me sentí vacío. Tan vacío como una cuenca
sin agua. Como un pirata sin tesoro. Ella, por el contrario, tenía cara de
plenitud. Encendió un cigarrillo y lo
aspiraba con fruición, haciendo espirales de humo que ascendían hasta el techo.
–Apágalo, le dije. En mi casa no se
fuma. En segundos me vestí y ella seguía
sobre la cama. –Vete, le dije. –Bueno
Julián, me desechas como un traste. Después de amarnos con locura. –Tienes
razón, con locura. Porque fui un loco al hacerlo contigo. –Te comportas igual
que Eulogio. –Yo no soy Eulogio. –Para mí lo eres. –Estás loca. –Cómo quieras,
pero no me iré. –Sal de mi casa, le dije, llevándola del brazo hasta la puerta.
Ella salió riéndose. Regodeándose en su locura. –Mañana te llevo el almuerzo
Eulogio querido, dijo.
Me sentí atrapado en un laberinto. Mi
apariencia física había desmejorado con el acoso de Elvira. Mis clases bajaban
de calidad gradualmente. Mis colegas me lo decían. Me notaban desconectado.
Aislado. Como un autista que trataba de huir de una realidad destructora. Pero
creo que yo tenía parte de la culpa. Porque a veces, le abría la puerta, y
dejaba que me dijera Eulogio. Es que me sentía tan sólo que no podía
resistirme, ni siquiera, al cariño de una loca. Entonces entraba en su juego de
seducción, y bebía sediento el veneno mortal de su pasión. Luego la echaba de
la casa arrepentido, como un comensal que se mete los dedos después de comer, y
expulsa los restos de la cena. Pasaban los días, y volvía a repetirse todo de
nuevo. Como un carrusel que gira y aumenta su velocidad hasta salirse de
control. Visité un sicólogo, y me dijo que la acosadora no era más que una
viuda con falta de cariño. Que a ningún hombre le hacía daño una mujer así.
Mucha gente me dijo lo mismo. Pensé en mi soledad. Me vi envejecer y morir sin
nadie a mi lado. Por eso la busqué, y le di una copia de la llave del rancho.
Pero no fue suficiente para ella, y tomé la decisión de vender aquella favela
que un día me salvó de la intemperie. Me mudé a su apartamento en Ruperto Lugo.
Vivía la vida de Eulogio. Encerrado en el noveno piso de un cubo de concreto.
Poniéndome su ropa, sus pantuflas, durmiendo en su lado preferido de la cama y
copulando con su viuda. Tal como un desmemoriado de mi propia vida, iba
asumiendo nuevos roles. Embutiéndome lentamente en la piel del finado Eulogio.
Hasta que un día. Un día como cualquier otro. Julián desapareció del todo, y no
supe más de él.